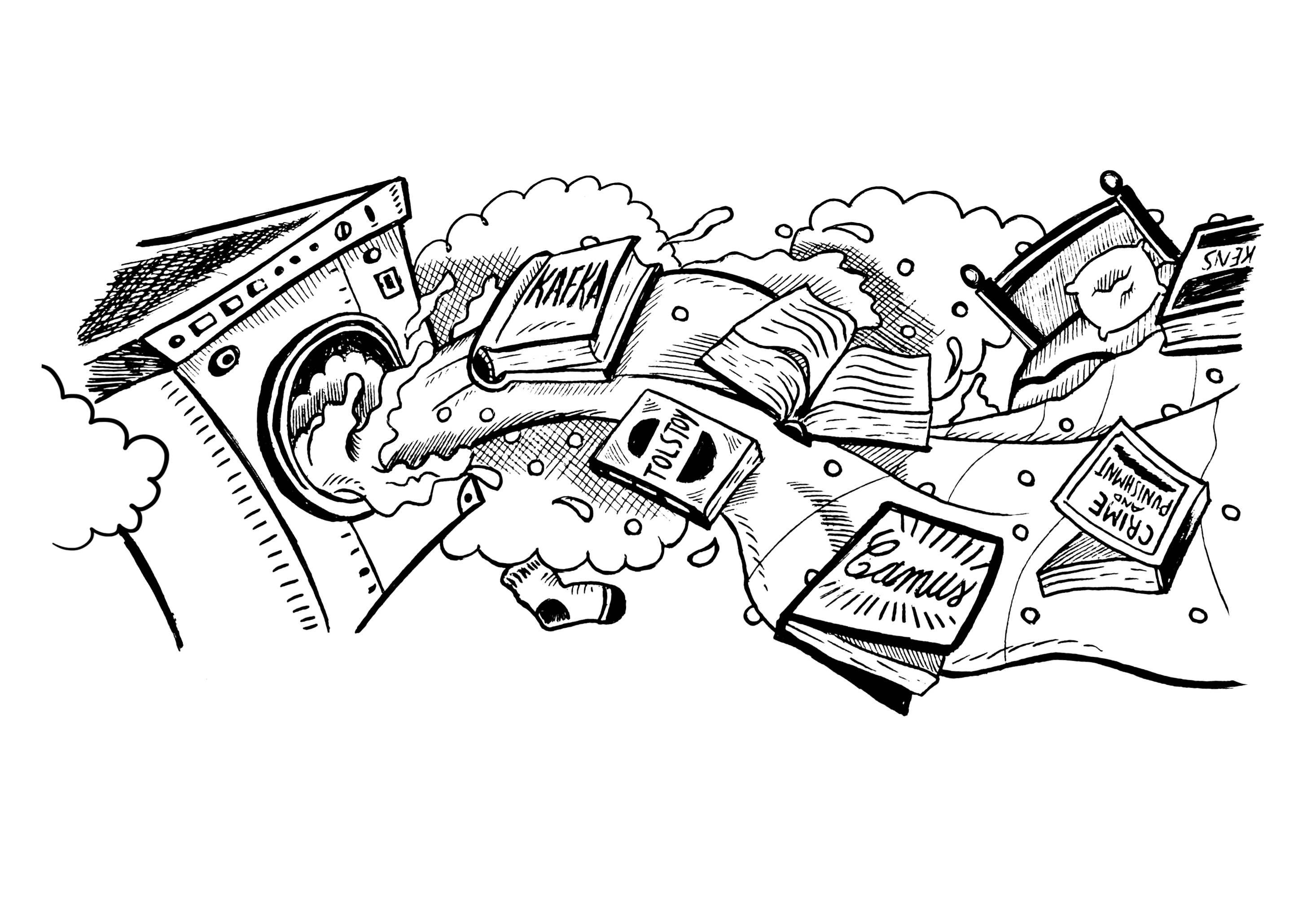Staff
Laundry Books
20 October, 2018
En el Laundry Room del edificio: el intento, triste más bien, de amenizar la faena con libros.En la esquina más apartada del cuarto, junto a la mesa en que se dobla la ropa, un armario viejo, descolorido, de apenas tres anaqueles. ¿Los libros? Todos ilegibles: best sellers americanos, guías turísticas de ciudades europeas, manuales de programas de computadoras. El intento de fundir dos dominios totalmente distanciados –la lectura y el lavado de ropa–, fracasa. Está allí porque no cuesta nada, porque un televisor cuesta caro.
Aunque la lectura no es ubicua, los libros al parecer quieren serlo. Ya no se limitan a los cafetines, las estaciones del tren o los autobuses metropolitanos. Pequeñísimos cofres de madera, apostados en numerosos jardines, guardan en su interior libros para el intercambio. Little Libraries les llaman, y si al transeúnte le atrae algo de su contenido, tiene que dejar a cambio otro libro. Aunque si no lo hace no importa: los libros siempre sobran.
El caso de las Little libraries, además de insólito, es un poco dramático por el abismo pasmante que separa sus ofertas. En medio de lo inservible, siempre hay dos o tres clásicos que obligan a una pregunta: ¿Cómo es que la gente se desprende con tanta facilidad de estos libros? ¿No esconde este servicio público, en apariencia posible sólo en un país civilizado, una relación banal con la cultura? Hojeas un Dostoievski, un James, un Esquilo, y están casi nuevos: ni un solo subrayado, ni una página doblada, ni una nota reflexiva en sus márgenes. Llegaron allí porque nadie, de seguro, los leyó.
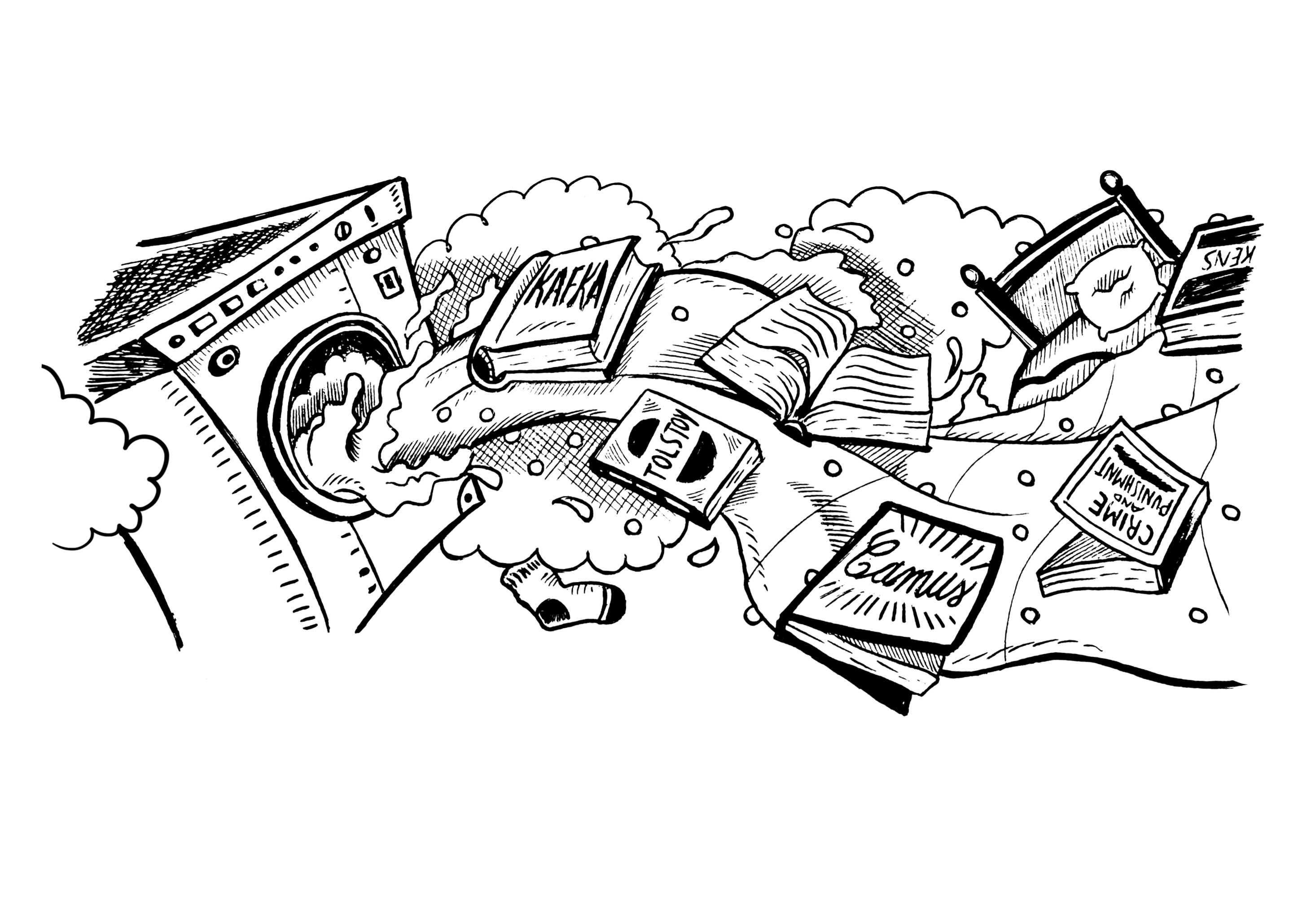
Ilustración: @diegumberrto
Pero ya nos apartamos del laundry y hay que hacerle honor, de vez en cuando, al título…
Resulta que la cama de ciertos lectores caóticos se transforma poco a poco en un tiradero de libros. Todos al alcance de la mano, imantados por una preocupación que se impone por un tiempo relativamente largo. La prueba de que la acumulación no es arbitraria está en el cuaderno de notas, donde el lector traza un mapa conceptual de su propio laberinto. De pronto, al cabo de una o dos semanas, el olor a sudor ya es evidente: ha impregnado las sábanas, la colcha, las fundas de las almohadas. Y este inconveniente doméstico, tan ajeno a nuestras trascendencias, obliga a una revolución del paisaje de la cama. Los libros tienen que retornar a los anaqueles. La hora del laundry ya llega.
Cuando ya la cama está impecable, la creación del laberinto comienza casi de cero, con unos pocos libros del laberinto previo, que retornan a su posición de privilegio porque la cuenta con ellos aun no ha sido saldada. Nunca son dos laberintos consecutivos los mismos, cada revolución operada por las fundas y sábanas sucias viene con variantes sustanciales en la acumulación de lecturas. Si bien el proceso higiénico de renovar la cama no determina el rumbo de las disquisiones, sí proporciona una visión más diáfana de sus procesos. Simplifica el territorio, hace más legible la constante variación del pensamiento, materializa el resultado de un proceso discriminatorio. En esto, la cama se parece al cuaderno de notas: ambos fuerzan un amago de orden, cristalizan un estado transitorio del espíritu, facilitando, además, la reformulación estratégica del pensamiento y la lectura.
En la cama del lector, los ciclos higiénicos se convierten, al final, en materia de nostalgia. El olor del sudor, casi insoportable cuando el laberinto de libros cuenta ya con avenidas y torres, se hace tan querible en la memoria como el olor del amor. Es el único vestigio corporal de un esfuerzo conjunto de la carne y la mente. Su presencia invoca nombres precisos, odiseas de la postración en que se concatenan la revelación y el tedio, además de ese otro trabajo literario que constituyen los sueños.