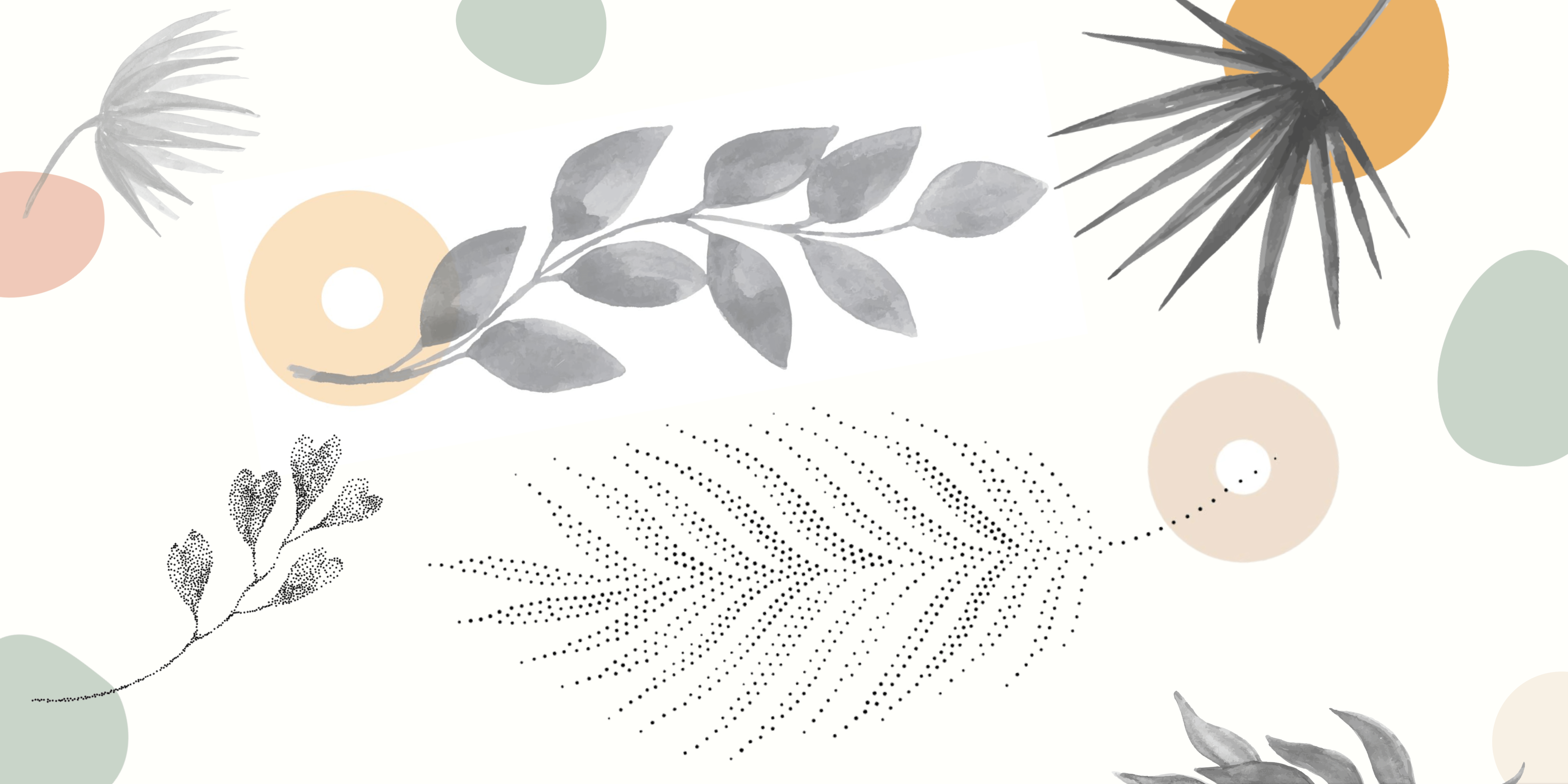Sarli E. Mercado
Bajo el halo oscuro de la modernidad: del saber eco-poético
5 March, 2023
¿Qué supone pensar lo ecológico desde el saber poético?
“El azul tiene la coloratura de un animal herido, dice. La escritura / es un animal herido” escribe el poeta mexicano León Plascecia Ñol en “Roca negra en lo profundo de la laguna”, poema cuya serie de variaciones rítmicas y visuales nos sitúa frente a un cenote de Bacalar del conocido paisaje turístico de la Península de Yucatán; luego añade: “Hay palabras que son como / grupos de hormigas que buscan llegar a su hogar”. De estas transparencias de su poética — en clave de imagen pictórica, fotográfica o fílmica— surge un lenguaje que se desdobla y trepita en la incertidumbre de la palabra en su proceso constante de reinvención, y desde allí, hiere la mirada, abre el ojo para revelar la vulnerabilidad de nuestro entorno natural signado además por la artificialidad que le hemos impuesto.
Al acudir a los agudos decibelios del canto de los “pájaros de la ciudad”, que además, “tienen horas de oficina”, como nos dice el poeta mexicano Jorge Gutiérrez Reyna, somos ahí igualmente ese pájaro-mujer de “traje sastre grisáceo y tacones en manos” que grita en el fondo del autobús. Entre sus “trinados, palabras y graznidos” escuchamos la intensidad de su rabia al saberse vendida, igual que nosotros, a la artificialidad del sistema económico, político o social a la orden del día. El poeta, entonces, desde la palabra cotidiana y la ancestral busca nombrar el secreto de un acontecimiento más profundo; nombrar, por ejemplo, “el otro nombre de los árboles” y hablar así de su antigüedad en la lengua de su follaje. Esta lengua le llega de generaciones anteriores como el fluir del “lento río de los musgos” en rituales “con gritos azules de lumbre” para marcar con ella, como afirma Gutiérrez Reyna, la sincronía de los ritmos del mundo natural con la armonía de las emociones humanas (el dolor, la muerte, el amor o la nostalgia del hogar perdido).
Y es que el saber eco-poético es también una profunda reflexión sobre nuestra civilización moderna en cuyo halo oscuro se instala también las consecuencias de nuestra ceguera, el fracaso de hacer de la tierra un mero recurso para construir el hábitat más artificial que hemos creado: la ciudad (o nuestras grandes urbes). Por ello, el poema se abre entonces como geografía de la catástrofe, la frontera distópica donde el desastre ya ocurrió, para decirlo en palabras del poeta venezolano Santiago Acosta. “Conoce los ríos más contaminados de Latinoamérica… / La ciudad deposita diariamente su ofrenda de metales y bacterias. Los habitantes le dan la espalda como cuando se ignora un ganglio enfermo o una arteria taponada”, nos dice en “Atlas”, refiriéndose al Río Guaire de Caracas. La cartografía se desdobla y nos sitúa también en el río de la Plata en Argentina, el río Negro en Brasil o el río Santiago en Jalisco, sumando diversos territorios y paisajes urbanos habitados por “montaña[s] de cubos de basura. [l]atas de atún vacías, filtros de café, pañales sucios, inyectadoras, huesos de res.” Todos, escenarios creados por nuestra maquinaria humana moderna de consumo excesivo, contaminación y decadencia.
“Todo poema es un arte botánica”, nos recuerda Marco Antonio Murillo en el “sumario de voces” y “salmos cegadores” de su poética para hablarnos de la necesidad recuperar la “sabiduría vegetal” y descubrir en esa sustancia que fluye también en nuestras arterias como el agua, el aire, los minerales o los microbios, que somos parte del mismo herbario, comunidad, ecosistema. Y como añade el poeta en sus versos, “crecer” y transformarnos requiere también vivir el dolor, o nuestra fragilidad (humana) ante la muerte, como lo hacen también “los arbustos” que se rompen “en gajos” o las “Flores que se abren por error”.
Pensar lo ecológico desde el saber poético, entonces, no es solo la exploración de un nuevo lenguaje que reconecte al lector con la tierra para crear conciencia sobre el deterioro o crisis ambiental en esta nueva era geológica del llamado Antropoceno —era en la que enfrentamos el inicio del sexto episodio de extinción masiva de especies— (Santana). Se trata también de iluminar la falsa división entre lo que llamamos “naturaleza” y “cultura”, o de repensar conceptos como “ciudad”, “nación” o “humanidad”, y con ello rechazar las diversas jerarquías y fronteras artificiales creadas por nosotros mismos.
*Los poemas incluidos en esta breve selección pertenecen a las voces literarias de escritores latinoamericanos ganadores del Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. El premio es otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara México, bajo la dirección del Dr. Eduardo Santana. Los poetas ganadores incluyen León Plascencia Ñol (Paisajes sin habitaciones blancas, 2018), Jorge Gutiérrez Reyna (El otro nombre de los árboles, 2018), Santiago Acosta (El próximo desierto, 2018), y Marco Antonio Murillo (Quizás la creación de un jardín sea la única forma cómo podemos hablar con los muertos, 2020). A ellos se suman los narradores Brenda Becette (La parte profunda (2018), Claudia Espinosa Cabrera (Posibilidad de mundos 2019) y de Oswaldo Hernández Trujillo (Una ciudad para el fin del mundo 2021). Estos libros han sido publicados por la Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara.
Sarli E. Mercado, Ph.D. autora de Cartografías del destierro: En torno a la poesía de Juan Gelman y Luisa Futoransky (2008), ha publicado y presentado su trabajo sobre poesía hispanoamericana contemporánea en Estados Unidos, América Latina y Europa. Es profesora en la Universidad de Wisconsin-Madison y colabora en los proyectos interdisciplinarios entre UW-Madison y el Museo de Ciencias Ambientales (MCA) de la Universidad de Guadalajara, y es co-directora del proyecto Mujeres y Traducción (4W WIT)

León Plascencia Ñol
Paisajes sin habitaciones blancas (2018)
Roca negra en lo profundo de la laguna
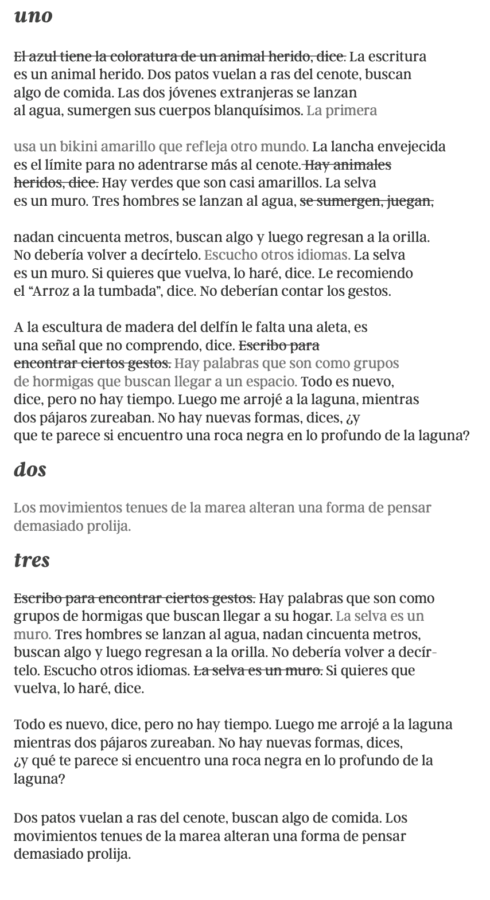
Estrofas de “Escenas movidas de algo llamado patria y una sensación difusa de melancolía. (Haikús occidentales) Fragmentos.
&
Las montañas que pasan veloces no tienen
asidero, son un grupo de palabras o un cua-
dro grande, hiperrealista y banal con mar-
co de carey.
&
Nunca me interesó escribir sobre la patria,
dice. Es algo difuso, inerte. Prefiero el vuelo
de los cormoranes o la imagen de un neblí
sangrante pero lo impide el grupo de mili-
tares en la carretera.
&
No importa nada, dices. Me causa alergia la
patria, también la mirada fría de los gatos.
La patria es algo sin fondo. La exhibición de
un cuadro falso de un pintor novohispano
es la derrota de lo real.
….
&
¿Qué se mueve entonces con el paisaje?
Una sensación de rapidez, una mancha, el
ocaso.
&
Te enseñaré una cosa, me dice. Mira lo más
lejos que puedas: eso tampoco es la patria.
¿Entiendes lo que quiero decirte?, me sus-
urra al oído. Quédate en el lenguaje. No
hay límite.
León Plascencia Ñol (Jalisco, México, 1968). Poeta, narrador, artista visual y editor. Sus libros más recientes son Animales extranjeros (Ediciones Era, 2021, poesía) y La música del fin del mundo (Salto de página, 2020, novela). Entre sus premios está el de Internacional de Poesía Jaime Sabines 2019. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México y está traducido de manera parcial al inglés, francés, sueco, coreano y portugués.

Jorge Gutiérrez Reyna
El otro nombre de los árboles, 2018
Pájaros de la ciudad.
Por encima del aullido de las ambulancias,
la campana que anuncia
al camión de la basura, el rechinido
de motores y el silbato del afilador,
cantan los pájaros.
Gritan los pájaros. Al igual que nosotros,
han aprendido que de lunes a viernes
hacen falta 70 decibelios
de garganta para ahuyentar
a otros machos buscapleitos, 70
decibelios para conseguir
una cita con la pájara
del árbol vecino.
Sólo sábados y domingos, días
en que el ruido duerme hasta tarde,
cantan un poco menos,
por lo bajo,
para curarse la ronquera.
Los pájaros de la ciudad
tienen un horario de oficina.
Esta mujer que grita en el autobús,
traje sastre grisáceo y tacones en la mano,
en otro tiempo fue un pájaro.
Ha perdido las alas, el pico,
los tridentes ganchudos de las garras
y apunta a los pasajeros con el dedo:
“a ti y a ti y a ti
también te compran…”; se la mienta
al chofer que no acelera; se lamenta:
“¡lo que me han hecho
durante tantos años…!”, entre lágrimas rabiosas.
En sus gritos todavía se entremezclan
los trinados, las palabras, los graznidos.
Gritan los pájaros y grita esta mujer
desde el último asiento del autobús
La edad de los árboles
Al fondo del patio crece un árbol.
Mucho antes de que mi abuela
sembrara las primeras piedras de la casa,
ya en su cumbre maduraba el vuelo de los pájaros;
por sus laderas empinadas ya fluía
el lento río de los musgos;
y en sus faldas los faunos que pueblan
la espesura de los montes
celebraban ya cabrunos aquelarres.
Este árbol es tan antiguo como los rebaños
de tortugas que deshojan
los tréboles a su alrededor.
Sus ramas secas crepitaron en el fondo
del fuego circular de las fogatas
que otros niños antes de nosotros encendieron
para espantar el miedo o las lechuzas,
brujas mentidas,
ululando en la penumbra espeluznante.
Los dedos nudosos de sus raíces sujetan
los tesoros que mis mayores ocultaron
de la tropa revolucionaria y que en la oscuridad
reclaman ser desenterrados
con unos gritos azules de lumbre.
Al verlo mi abuela soñó con construir
una casa para los hijos de sus hijos sobre el reino
de secos maizales y serpientes
que en torno de su tronco se extendía.
Al fondo del patio crece un árbol.
Un día mi abuela, yo, esos rebaños
de tortugas nos tenderemos a sus pies
y en las cuencas de los cráneos y caparazones
germinará la semilla de las altas hierbas.
Pero las brujas seguirán acunando entre sus ramas,
el oro no se liberará de la prisión de sus raíces,
volverán los faunos, viejos pobladores de los cerros,
y con las piedras de la casa en ruinas cercarán
el fuego de sus danzas en la noche de luciérnagas.
Se escuchará entonces solamente
el suave silbido entre las cañas de una flauta
y el árbol susurrando sus conjuros
en la lengua del follaje,
como un anciano que presidiera un antiguo ritual
con el rostro arrugado frena a la llama de la hoguera.
Jorge Gutiérrez Reyna. Es profesor de literatura novohispana en la Facultad de Filosofía y Letras de esa misma universidad e imparte un taller de poesía en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Publicó en 2014 Óyeme con los ojos. Poesía visual novohispana (Conaculta/La Dïéresis). En 2016 obtuvo el Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por el poemario: El otro nombre de los árboles (2018).

Santiago Acosta
El próximo desierto, 2019
ATLAS
1.
Este es el diagrama de un surtidor de gasolina.
Al pie de la imagen un texto explica que la boquilla de cierre automático fue diseñada en 1939
por un inventor nacido en Nueva Jersey.
El sistema es simple, pero ingenioso: conductos y pequeños orificios que juegan con el aire para
detener o liberar el paso del fluido.
Recuerdo haber leído un poema acerca de espejismos provocados por las ondas de calor en una
gasolinera.
Supuse que en aquel entonces las estaciones de combustible eran espacios solemnes, de rito y
celebración.
Aún hoy alcanzamos a verlas, en las orillas de los ríos o sobresaliendo entre montículos de arena.
Todo paisaje es continuamente acosado por sus vidas anteriores.
Incluso el viento está colmado de espectros que pertenecen a un tiempo sin nosotros.
2.
Esta fotografía parece recortada de una vieja revista de aviación.
En el primer plano un hombre viste una chaqueta de cuero con cuello de felpa, lentes oscuros
marca Persol de montura de carey, pantalones azules y botas negras.
Posa de pie, apoyando su peso en una sola pierna y sosteniendo bajo el brazo un voluminoso
casco gris.
Unos pasos más atrás una mujer lo mira, la boca semi abierta pintada de rojo, un pañuelo de seda
amarrado al cuello. En su mano derecha, una boquilla de combustible de cierre automático.
No aparece en la imagen ninguna aeronave. En cambio, al fondo se desborda una montaña de
cubos de basura. Latas de atún vacías, filtros de café, pañales sucios, inyectadoras, huesos de
res.
La expresión satisfecha del piloto, la mirada atónita de la mujer.
Muchas veces, desde las torres abandonadas del aeropuerto, he visto la anchura descolorida del
vertedero cercano.
3.
Este es un folleto que lleva por título Conoce los ríos más contaminados de Latinoamérica.
En las riberas del río Negro, en Brasil, las violentas corrientes de fósforo y mercurio han creado
un paisaje inquieto, resplandeciente, que simula convulsionar ante quien lo mira.
El río Santiago, en Jalisco, serpentea a través de un corredor industrial de más de cuatrocientas
fábricas. Los niños que pueblan sus riberas saben muy bien que no deben acercarse a la
espuma que cada día se solidifica entre los cadáveres de los peces.
En el río Guaire, en Caracas, la ciudad deposita diariamente su ofrenda de metales y bacterias. Los habitantes le dan la espalda, como cuando se ignora un ganglio enfermo o una arteria
taponada.
El Río de la Plata, en el sur, aparece en primer lugar como el río más contaminado del
continente. Se ha clausurado el acceso a sus aguas, completamente cubiertas por una espesa y
negra capa de aceite.
La última página del folleto enumera otros grandes ríos que ya han desaparecido o quedado
reducidos a débiles arroyos polvorientos.
4.
Esta es una radiografía de dos pulmones humanos.
En el borde inferior aparece escrita la siguiente frase:
«Así comienza el 2018 — Los días pasan, la muerte queda».
Hacia el centro de la lámina puede distinguirse con claridad la sombra que hizo de ese enero un
mes predecible, una mancha más —o menos— en el correr de la historia.
Las enfermedades también conforman un horizonte geológico.
Allí el cartílago fosilizado del Holoceno, aquí los huesos roídos de una época que lleva nuestro
nombre.
5.
Este es un botón promocional con la siguiente consigna escrita en gruesa tipografía blanca:
NO HAY MÁS TIEMPO PARA PENSAR:
DEBEMOS ACTUAR AHORA.
Como fondo, en filigrana, un logotipo verde compuesto a partir de lo que parecen dos espigas de
trigo entrelazadas.
Sin duda, un vestigio de la era de la agricultura.
En esos años se creía que era normal que el clima oscilara con tanta violencia. Pronto el ciclo de
sequías e inundaciones recuperaría su ritmo.
Pero nunca llegaron los planes estratégicos que se prometían cada año. De nada sirvió, tampoco,
la filantropía esporádica de las últimas corporaciones.
El hambre nos dejó una honda pústula en el vientre, que continúa abriéndose y cerrándose como
una planta carnívora.
Este es el único eslogan que todavía tiene alguna validez:
«Vienen tiempos feroces.
Nada de lo que suponemos es cierto».
Santiago Acosta es un poeta e investigador venezolano, doctor en Culturas Latinoamericanas e Ibéricas por Columbia University. Su libro El próximo desierto (2018) resultó ganador del III Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. Es autor de Cuaderno de otra parte (2018), el fotolibro Mañana vendrán las piedras, realizado en colaboración con el fotógrafo Efraín Vivas (2018) y Detrás de los erizos (2007).

Marco Antonio Murillo
Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en la que los muertos pueden hablarnos (2020)
The Emily Dickinson’s Herbarium
Todo poema es un arte botánica.
Lo dijo Emily Dickinson,
o cuando menos lo pensó,
mientras diseccionaba un par de versos
y oía el aire tímido de Massachusetts
correr entre los árboles que visitaban Main Street.
Rota alcancía de olores
fue el poema, era una mañana
de sabiduría vegetal:
las estrofas
saltaban de los espinos de la memoria
y se confundían con los fantasmas del olfato.
De pronto, escribir
se parecía a salirse de nuevo
de la habitación (casi siempre cerrada)
y encontrar alguna flor que aún hable del frío:
cómo el invierno nunca muere,
cómo persiste en las fibras
que retuercen la primavera.
El Lilium lancifolium, por ejemplo, o lirio tigre,
era como apretarse el calor en los huesos
y escribir contra el herbario:
es tan poco el trabajo de la hierba, al morir
debe deshacerse en fragancias
que se queman dormidas.
Es tan poco el trabajo del poema
que apenas si abona algo a la tierra,
ese sentir que tras cada línea,
cada verso recién regado,
los muertos
nos dan el último nervio de su juventud.
O acaso afuera de la habitación, lejos
de una mesa dispuesta para la soledad,
las hierbas, las plantas y los árboles
sin más fruto que la muerte de la tarde,
nada dicen
de esta vida, sólo crecen esperando
a que las estaciones o las pisadas
de algún animal digan algo por ellos.
Flores que se abren por error
1
Entré al jardín y vi cómo
los arbustos
se rompían a gajos: las pequeñas matas
contra el viento torcían el tallo, y
los árboles al frutar
daban la pulpa del cielo
o del infierno. Esa flora
me recordó que al crecer
la naturaleza también es tortura. Cuando la piel
de la mano se pela,
lo hace como un durazno; cuando
corto la cabeza
de un nabo, al caer escucho
un golpe de hojarasca. Pedacería,
como las manchas verdosas que duermen
en el jardín
o un herbario lleno de cuerpos florales.
2
Una tarde de abril me asomé a El Burro Culto; buscaba un
tomo que me aclarase de qué especie eran las plantas que
crecían en el jardín. Por un facsimilar supe de Julia Cardos
Carracedo. Escritora y botánica, en 1905 publicó un cuaderno
de clasificación difícil: Los frágiles hijos de la mandrágora,
el cual pronto fue olvidado por la ciencia moderna.
Empastado en cuero y con herbolarios relieves en el canto
de las hojas, el volumen repasa la relación de la flora con el
tiempo de los muertos. La sección más lograda, según el
dependiente de la librería, era la tercera, donde se examinaban
formas y características de algunas plantas, luego se
comparaban con los óleos del sufrimiento:
La fragilidad de un hombre antes de morir
es la misma que la de una planta ante las
diarias labores de la siega. ¿Acaso una mano
cercenada no se parece al bulbo de una dalia
por abrirse, y un cuerpo estirado sobre la
rueca al tronco espinoso de un árbol cirio?
Los oficios solares en los jardines cortan con
las mismas tijeras que la muerte.
3
Jardines: el sol
golpea la tierra y el aire
disemina
el buril más amarillo de su temperatura
por las plantas del lugar: El anturio
o lengua de fuego
era la pira de bronce
donde ardió San Policarpo. El corazón-herido,
enredado en un roble,
el suplicio de Santa Catalina. La orquídea
itálica daba un cuerpo desnudo,
San Sebastián
a punto de ser asaetado
contra un tronco. Del asfódelo
brotaba
el rictus de San Antonio en el exilio.
4
También había plantas
cefalóforas:
la dracula
simia y las flores
muertas que dejaba
la boca de dragón, soles
de cráneos frágiles
y mandíbulas abiertas, soles
muertos: tal vez
querían decir un salmo,
pero nadie,
salvo yo escuchaba.
(Cefalóforo:
palabra sorda, la raíz
surge
del griego κεφαλής (cabeza)
y φέρουν (portar)).
San Genesio, cuenta Julia, al ser decapitado
al pie de una frondosa morera, tomó su
cabeza por las barbas y la arrojó al Ródano.
Existe una comunión entre esta muerte y
la muerte de Orfeo: entre corrientes, ciclos
fluviales, las cabezas aún siguen afinando el
tono de su sufrimiento.
5
Contra los muros del jardín, las hiedras estaban bien
apretadas. Me acerqué a cortarlas y mi piel preguntó:
¿Qué rencores guarda esta hiedra cuando asfixia la
roca? Durante los meses del verano, troncos y tallos
crecen sinuosamente, se tumoran, se ramifican, sufren
la siega del clima, la soportan. Quizá plantas y santos no
sólo compartan las formas del suplicio, también cierta
irradiación que llega después y viene de más allá de
nuestros jardines. Es la energía solar de la divina gracia;
la misma luz no usada que alienta la fotosíntesis.
Marco Antonio Murillo. MFA en Creative Writing por la Universidad de Texas en El Paso. Es Autor de los poemarios Muerte de Catulo (Rojo Siena, 2013), La luz que no se cumple (Artepoética Press, 2014), Derrota de mar (Jaguar Ediciones, 2019), Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos (Editorial UDG, 2020), y La tradición del viaje a solas (Manofalsa, 2021), que es una antología de su obra publicada hasta el 2020.